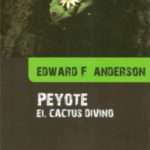Un artículo de Antonio Escohotado sobre las toxicomanías, con las correspondientes referencias históricas.

En sentido literal, etimológico, las toxicomanías son conductas relacionadas con ciertos tóxicos, cuyos efectos euforizantes tientan poderosamente a algunas personas. La palabra manía es en griego clásico un término sumamente ambiguo, que significa unas veces “extravío”, otras veces “inspiración”, y otras “entusiasmo”. Pero el uso actual del término no tiene connotación positiva, y el Diccionario editado por nuestra Academia de la Lengua ofrece tres acepciones básicas: “1.Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor. 2.Extravagancia, preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada. 3.Afecto o deseo desordenado.” Tóxico, del latín toxicum, es una palabra no ambigua, que significa “veneno”.
Evolución histórica
En sentido jurídico, y en el habla común, la toxicomanía se liga a las drogas ilícitas llamadas estupefacientes (narcotics). Dicho criterio informa el derecho internacional desde el Convenio de Ginebra de 1931, que por primera vez atribuye a los Estados, y a la Liga de Naciones, “luchar contra la adicción”. Este Convenio incluía inicialmente tres drogas (derivados del cáñamo, derivados del opio y derivados del arbusto del coca), a las que luego se incorporarían muchas más, tanto naturales como sintéticas y semi-sintéticas. Todas ellas son, por imperativo legal, estupefacientes “toxicomanígenos” o generadores de adicción.
Es interesante constatar que lo evidente hoy -para el legislador y para buena parte de la población- no lo fuese en ningún momento histórico previo, aunque el cáñamo, el opio y la coca hayan sido plantas conocidas y empleadas inmemorialmente. La civilización sumeria, la egipcia y la grecorromana usaron con gran generosidad el opio -hoy considerado droga adictiva por excelencia-, sin dejar testimonio escrito sobre ningún opiómano. El dato es tanto más notable cuanto que esta droga se usaba muchas veces a diario -en las famosas triacas o antídotos-, sencillamente como tónico preventivo de diversas dolencias. Lo mismo puede decirse de las culturas asiáticas a propósito del cáñamo, y de las americanas a propósito de la coca.
Los antiguos tomaban o no esas sustancias, en mayor o menor cantidad, pero la costumbre de consumir una droga -por razones recreativas, religiosas o terapéuticas- no se distinguía de cualquier otra costumbre, no suscitaba inquietud social y no interesaba lo más mínimo al derecho ni a la moralidad establecida. La única excepción a esta regla son -en Eurasia- las bebidas alcohólicas, que sí generaron discusiones teóricas, reproches éticos e incluso persecución. Para algunas religiones (como la brahmánica, la budista y la islámica), alcohol es sinónimo de oscuridad y mentira, y la regla mahometana decreta apaleamiento para quien sea hallado borracho.
La filosofía griega discutió abundantemente en torno al vino, “don de Dioniso”, argumentando algunos que era básicamente una maldición, y otros -presididos por Platón- que otorgaba entusiasmo sagrado. A diferencia de los pueblos germánicos, que toleraban la embriaguez de mujeres y hombres jóvenes, la cultura grecorromana prohibía severamente su uso en tales casos; en tiempos de Tarquino el Grande, por ejemplo, una dama fue condenada a morir de hambre tras descubrirse que tenía las llaves de una bodega. Severísima fue la represión del culto báquico en la Roma republicana -entre el 186 y el 180 a.C.-, que supuso exterminar a unas diez mil personas, si bien el trasfondo del caso sugiere que además del escándalo producido por ritos orgiásticos había razones de conveniencia política, que poco después desembocarían en las primeras guerras civiles.
Por lo que respecta a las otras drogas, el criterio de la antigüedad grecorromana y asiática lo describe ejemplarmente la Lex Cornelia de sicariis et veneficiis (“ley Cornelia sobre homicidas y envenenadores”), que estuvo vigente desde tiempos republicanos hasta el fin del Imperio: “Droga es una palabra indiferente, donde cabe tanto lo que sirve para matar como lo que sirve para curar, y los filtros de amor, pero esta ley sólo reprueba lo usado para matar a alguien sin su consentimiento”.
Ulteriores informaciones sobre uso de sustancias psicoactivas desaparecen casi por completo hasta el siglo XIII. Es entonces cuando se han difundido los primeros aguardientes (generando grave inquietud tanto en Europa como en China), cuando comienza la cruzada contra las brujas (a quienes se acusa de “tratos con hierbas y pócimas diabólicas”), y cuando se opera un giro hacia el fundamentalismo farmacológico en el mundo islámico (que busca prohibir café, opio y haschisch). Tras el descubrimiento de América -un continente sin tradición monoteísta, con culturas hechas a una rica variedad de drogas en contextos tanto religiosos como terapéuticos y recreativos-, la alarma ante este tipo de productos crece hasta finales del siglo XVII. En este momento empieza a cundir -gracias a humanistas, médicos y boticarios- un criterio laico, y el arsenal de sustancias conocidas pasa a considerarse materia médica, libre de estigma teológico y poder sobrenatural. Desde entonces, y hasta la segunda mitad del siglo XIX, seguimos sin hallar testimonios de toxicomanía o adicción, salvo casos de alcohólicos, tabacómanos y cafetómanos, que -por cierto- suelen recibir castigos crueles; Francisco I de Francia decreta pérdida de las orejas y destierro para los primeros, en Rusia los bebedores de café se exponen a perder la nariz si son descubiertos, y en Irán -como también en algunos puntos del norte de Europa- el tabaquismo se paga unas veces con tormentos y otras con pena capital.
La situación cambia después de modo notable, debido en parte a progresos de la química, y en parte a las repercusiones que tiene en Occidente el conflicto anglochino conocido como guerras del opio. En efecto, laboriosos trabajos de análisis y síntesis irán descubriendo los principios activos de las plantas, que ofrecen sustancias mucho más activas, cómodas de almacenar y fáciles de dosificar, en una secuencia que empieza con morfina y codeína (dos de los alcaloides del opio) y sigue con una larga lista (cafeina, teina, escopolamina, atropina, cocaina, mescalina, heroína, etc.). Cada vez más consolidada socialmente, la corporación terapéutica -formada por médicos, farmacéuticos y laboratorios- prefiere los principios activos a las formas vegetales, dentro de su batalla por lograr el monopolio en la producción y distribución de drogas, frente a los tradicionales herboristas, curanderos, cosmetólogos y drogueros, que andando el tiempo se presentarán como “matasanos”.
Por su parte, las guerras del opio son un fenómeno complejo, que no se explica pensando en una China donde el opio fuese desconocido, y movida a importarlo por las potencias occidentales. Los chinos conocían las triacas grecorromanas desde el siglo X por lo menos, y usaban cocimientos de adormidera y opio propiamente dicho desde tiempo inmemorial Pero los emperadores manchúes -que acababan de imponerse mediante invasión, ocasionando las guerras civiles más sangrientas de la historia universal- decidieron prohibir el pago de transacciones comerciales con opio (al comienzo mediterráneo -mucho más rico en morfina-, y luego producido por los ingleses en grandes plantaciones situadas al sur de la India) para preservar el superávit de su balanza de pagos, exigiendo siempre metales preciosos a cambio. De ahí que empezaran prohibiendo la importación, y sólo bastante más tarde el cultivo en China, cuando la persecución de usuarios había producido ya un enorme mercado negro, y una generalizada corrupción.
Es interesante subrayar el divergente resultado que suscita un régimen de prohibición si se compara con el de indiferencia legislativa. Los usuarios chinos cotidianos de opio (unos tres millones, aproximadamente el 0,5% de la población) eran en una alta proporción personas desnutridas y laboralmente nulas. Durante el mismo periodo, en cambio, los usuarios indios cotidianos de opio (otros tantos, pero un porcentaje mucho más elevado de la población) no presentaban síntomas de degeneración física ni incapacidad laboral, hasta el extremo de que el ingente informe conocido como Royal Commission on Opium (1884-1896) concluye diciendo: “El opio en la India se parece más a los licores occidentales que a una sustancia aborrecible”.
Suele olvidarse, al hablar de las guerras del opio, que su consumo occidental era por entonces no ya superior sino muy superior al del lejano Oriente, pues -si bien empezaba a verse relegado por el uso de morfina y codeina- seguía siendo el tercer artículo más vendido por las farmacias. Con todo, en Europa y América sigue sin haber “opiómanos”, y en sus célebres Confesiones (1822-1845) Thomas De Quincey niega una y otra vez que esta droga cree “hábito imperioso”. Los primeros casos de adicción a drogas distintas del alcohol, el café o el tabaco aparecen a propósito de la morfina, utilizada masivamente en la guerra civil americana y la francoprusiana, bautizándose allí como “mal militar” y “dependencia artificial”. La monografía médica pionera sobre este fenómeno, obra de Louis Lewin (que entonces firmaba como Louis Lewinstein), se publica en 1879 -cuando la morfina lleva más de medio siglo vendiéndose libremente-, y es llamativo comprobar que la revista donde aparece -el Journal der Allgemeine Medizin– publicará poco después un comentario de otro médico, que pone en duda el carácter científico de la expresión “morfinismo” pues “expresa una debilidad del carácter, y no algo causado por una sustancia química”.
Entre 1880 y 1920, cuando comenzarán las restricciones a su disponibilidad, el espectro sociológico del usuario regular de morfina indica que apenas interesa a sectores económicamente desfavorecidos. Aproximadamente un 50% son médicos o esposas de médicos y boticarios; el resto incluye personas acomodadas con “problemas de los nervios” o entregadas a la moda (el estilo “decadente” hacía furor), gente del teatro y la noche, damas de vida alegre, algunos clérigos y personal sanitario auxiliar. Sólo un 14% había decidido consumir esta droga por iniciativa propia, sin mediar el consejo de algún terapeuta o amigo, y más de un 80% sobrellevó dos, tres y hasta cuatro décadas de hábito sin hacerse notar por descuido doméstico o incapacidad laboral.
A finales de siglo llega a las farmacias el envase doble de una nueva y pequeña compañía farmacéutica, la Bayer, que ofrece al público dos sustancias analgésicas: ácido acetilsalicílico (Aspirina) y diacetilmorfina (Heroína). Poco después, en 1900, el Boston Medical and Surgical Journal declara que la heroína “posee muchas ventajas sobre la morfina […] No es hipnótica, no hay peligro de contraer hábito”. La llamada píldora antiopio, que unos años más tarde exportan los laboratorios europeos y norteamericanos a China como tratamiento de sus adictos, contiene básicamente heroína también.
Esta política de sustitución (morfina por opio, heroína por morfina) seguirá funcionando desde entonces sin pausa (heroína por dextromoramida, dextromoramida por metadona, metadona por buprenorfina, etc.), aunque -a efectos del toxicómano- lo decisivo sean las condiciones de acceso a sus drogas. Ante el clamor prohibicionista, que desembocará en la Ley Volstead (también llamada Seca, por referirse a bebidas alcohólicas) y la Ley Harrison (equivalente suyo para opio, morfina y cocaína, más adelante heroina), en 1905 un comité especial del Congreso norteamericano calcula que en el país hay entre doscientas y trescientas mil personas con “hábito” de opiáceos y cocaína (aproximadamente un 0,5% de la población), dato “estremecedor” a juicio de los senadores. Con todo, estas drogas no sólo eran de venta libre (incluso podían adquirirse por correo, del mayorista), sino intensamente promocionadas mediante periódicos, revistas y publicidad mural, y había al menos cien bebidas bien cargadas de cocaina (entre ellas la Coca-Cola, y el no menos célebre entonces Vino Mariani). Lógicamente, no se conocían intoxicaciones involuntarias o accidentales -al tratarse de productos puros y bien dosificados-, ni delincuencia alguna vinculada a su obtención.
La etapa siguiente, donde todavía nos encontramos, irá surgiendo al ritmo en que Estados Unidos vaya consolidando su posición de superpotencia mundial, y exportando una cruzada contra las drogas. En vez de “hábito” habrá “adicción”, y en vez de “amateurs” -como decía el Comité antes citado- habrá “toxicómanos” (addicts). Un proceso con etapas precisas -que la sociología contemporánea describe como profecía autocumplida (Merton) y etiquetamiento (Becker)- transforma al usuario tradicional de euforizantes en una amalgama de delincuente y enfermo, movido a ello por los precios y la adulteración del mercado negro, por el contacto con círculos criminales y por la irresponsabilidad tanto social como personal que confiere el estatuto del adicto. Ocho décadas después de haber puesto en vigor leyes prohibicionistas, hay en Estados Unidos una proporción muy superior de personas con hábito de opiáceos y cocaina, en su mayoría laboralmente nulas, a quienes se atribuyen dos terceras partes de los delitos contra la propiedad y las personas.
La toxicomanía en sí
Es habitual vincular vincular el hábito de drogas al acostumbramiento, que insensibiliza progresivamente al usuario, y explica por qué va consumiendo cada vez mayor cantidad del producto para obtener análogo efecto. Se habla así de un “factor de tolerancia” característico de cada droga, que puede ser más o menos alto. La cocaina, por ejemplo, tiene un factor relativamente bajo (los usuarios regulares podrían conseguir una estimulación parecida sin aumentar mucho su ingesta cotidiana), mientras la anfetamina tiene un factor relativamente alto (y sus usuarios regulares deben ir multiplicando las dosis a intervalos bastante más breves para mantener su nivel de estimulación). Otras drogas, del tipo LSD, exhiben algo definible como tolerancia máxima o instantánea, y si el usuario trata de usarlas sin pausa sencillamente dejan de hacer efecto en absoluto, aún consumiendo dosis enormes.
Con todo, la idea de que las drogas se consumen abusivamente en función de su factor de tolerancia no puede aceptarse sin serias reservas. Aunque el factor de tolerancia en la cocaina sea relativamente bajo -si se compara con otros estimulantes-, ciertas personalidades abusarán de ella como si lo tuviera, y aunque el factor de tolerancia en los sedantes sea igual o superior al de la cocaína ciertos sujetos se mantendrán durante años y hasta décadas en el mismo (y prudente) nivel de dosis, mientras otros sujetos las incrementarán hasta exponerse a una lamentable depauperación psicosomática , y a duros síndromes abstinenciales. No sin fundamento, los farmacólogos griegos y romanos llamaban “familiaridad” al fenómeno de la tolerancia, considerando que “quita su aguijón al tóxico” (Teofrasto).
Para evaluar hasta qué punto una droga será usada o abusada convendrá atender al papel que desempeña en cada personalidad, lo cual sugiere una clasificación funcional. El primer grupo, que llamaremos drogas de paz, comprende compuestos de muy variada naturaleza química, con un no menos variable margen de seguridad (esto es, proporción entre dosis activa mínima y dosis mortal media), pero capaces de suprimir o amortiguar estados de dolor, temor o desasosiego. El tipo de paz que proporciona la borrachera alcohólica (o la de éter, cloroformo o barbitúricos) es una mezcla de desinhibición exterior y reafirmación interna, en cuya virtud el borracho se libera a la vez de autodesprecio y de apocamiento en relación con los otros. El tipo de paz que proporcionan analgésicos como la heroína o el opio no borra el sentido crítico, aunque anestesia en mayor o menor medida frente a dolores localizados (algias), y a la más inconcreta depresión. El tipo de paz que proporciona un hipnótico es el propio sueño, y el de un sedante una amortiguación general de la vida psíquica, cuya intensidad se experimenta en otro caso como excesiva. Por consiguiente, toda droga de paz contiene un elemento analgésico o anti-dolor, aunque cada una afecta a una modalidad distinta del desagrado.
La segunda clase de drogas comprende sustancias capaces de ofrecer brío o estimulación en abstracto, que potencian la vigilia, aumentan la resistencia ante el cansancio, reducen el apetito y combaten aquello que el proceso depresivo tiene de simple postración. Sus bases químicas son muy variadas, como sucede con las drogas de paz, y entre ellos están cafeina, cocaina, crack, efedrina, catina, anfetamina, Prozac y otros imaos (inhibidores de la monoaminoxidasa). El brío o estimulación que ofrecen puede durar desde media hora -caso del café o la coca- hasta diez o más horas -caso de la anfetamina-, e incluso varios días, pero en dosis medias y altas tiene siempre un rasgo de rigidez o envaramiento corporal, propenso a la taquicardia y la sequedad de boca, que explica su combinación con alcohol, opiáceos y tranquilizantes; de ahí el “carajillo”, combinación de café muy concentrado y coñac, hijo de la tradicional “agua heroica” (café con opio), o el speed-ball contemporáneo (cocaína con heroína).
La tercera clase de drogas incluye sustancias capaces de provocar una excursión anímica consciente, que potencia la percepción y la introspección al mismo tiempo. Apoyadas sobre bases químicas diversas también -alcaloides bencénicos e indólicos, ciertos aceites esenciales- los compuestos de esta familia incluyen diversos tipos de setas, cactos y otras plantas, así como substancias sintéticas (TMA, STP) y semisintéticas (LSD). Cuando el viaje es profundo, tiende a producir una experiencia que también se conoce como “pequeña muerte”, donde la persona recorre dimensiones de gran extrañeza, teme perder el juicio, se ve enfrentada a su finitud y suele resurgir fortalecida de todo ello. Eso explica que tales drogas se hayan usado tradicionalmente en contextos religiosos paganos, dentro de ceremonias de adivinación, reafirmación tribal y ritos de pasaje (a la madurez o a ciertos oficios, como el de chamán y guerrero), y que en su empleo moderno se vinculen a movimientos éticos y políticos, como la “contestación” de los años sesenta y setenta. La sustancia de este tipo más consumida hoy es el cáñamo -en forma de marihuana y haschisch-, que constituye un vehículo visionario de potencia leve o media (dependiendo de su calidad), si bien induce en algunas circunstancias una excursión psíquica considerable.
A diferencia de las drogas de paz y las de pura energía, las de viaje pueden funcionar como afrodisiacos, ya que potencian el contacto sexual en cualquiera de sus fases, aunque bien cabe que su usuario no se sienta en absoluto inclinado a la concupiscencia, sobre todo si pertenece al género masculino. Aquello que las distingue más radicalmente de los otros dos grupos es su baja toxicidad; ninguna persona ha muerto -que se sepa probadamente- por sobredosis de hongos psilocibios, LSD, mescalina o marihuana. En realidad, su peligro no es que alguna víscera falle, sino que se extravíen los ánimos, induciendo trances de delirio persecutorio o disociación. Otra singularidad de las drogas visionarias es carecer de síndrome abstinencial, ya que la suspensión de su empleo no provoca ningún cuadro clínico objetivable, ni sensaciones subjetivas de malestar.
En tiempos recientes se ha querido explicar la toxicomanía como algo derivado de que alguien haya consumido una droga, en vez de ligarla a ciertos temperamentos (que se conducirán “adictivamente” con muy variadas cosas, como el ludópata, el cleptómano, el bulímico o el comprador compulsivo). Estos individuos exhiben unos trastornos de conducta que antiguamente se consideraban vicios, y hoy se catalogan como enfermedades. Sin embargo, hasta qué punto esa perspectiva es poco imparcial -y coherente- lo sugiere cualquier tratado de toxicología que se enseñe hoy en facultades de medicina o farmacia, pues allí el consumo irracional de alcohol no se deriva de la naturaleza de esta droga sino de personalidades determinadas, mientras el consumo irracional de heroína o crack parece derivarse de la heroína o el crack mismo. Pasa así por objetividad científica que las personas llegan a depender vitalmente de una droga sin quererlo o casi sin quererlo -alguien les ofreció cierta vez una dosis, quedando “enganchadas” desde entonces-, y que su hábito no viene tanto de requerir paz o energía en medida comparativamente descomunal, sino de lo insufrible que resulta atravesar el síndrome de abstinencia.
Libro sobre los Pioneros de la coca y la cocaína